Emilio Gil Moya.
Profesor de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología y director de la Unidad de Mecanización Agraria.
Nació en Barcelona y siempre ha estado muy vinculado a Aragón, con las localidades de Carenas, en la comarca de Calatayud y Rivas en las Cinco Villas, donde desde muy joven es destacado saxofonista en su Banda de Música. Profesionalmente, ha sido investigador principal de numerosos proyectos nacionales e internacionales y ha asesorado al Ministerio de Agricultura en materia de equipos de aplicación y en la puesta en marcha del programa de inspecciones de equipos de aplicación de fitosanitarios. También lo hizo en el Plan de Acción Nacional derivado de la Directiva Europea de Uso Sostenible de Plaguicidas. Por otra parte, ha actuado como asesor del gobierno de otros países como Serbia y Chile y es experto en los comités internacionales de CEN e ISO, además de tener proyectos con diversas Direcciones Generales de la Comisión Europea. Es miembro del Club de Bolonia y del jurado de novedades técnicas de FIMA. Durante su trayectoria profesional ha sido profesor de la Universidad de Cornell obteniendo numerosos premios de investigación. Ha escrito de igual manera notables artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales, siendo autor de varios libros.En diferentes momentos ha llegado a mi blog el nombre de Emilio Gil Moya, bien por la presentación de algún libro suyo o por manifestaciones de amigo hacia mi persona. En esta ocasión, podrá leer su artículo desde Canadá, donde viaja en este momento a dar unas conferencias Técnicas. Te deseamos lo mejor.
A orillas del Arba
“Son las 06:45 horas. Su Smart-sprayer le espera”.
Carlos se despertó de inmediato al sentir en su muñeca la vibración del último modelo del Apple iWatch. Se incorporó en la cama, accionó el mando a distancia de la persiana y contempló sin demasiado entusiasmo el amanecer. Al otro lado del Arba varios tractores avanzaban rumbo a la Rabosera, años atrás la zona vitícola por excelencia de la comarca.
Se desperezó con desgana pensando en la repetitiva tarea del día. Por tercera vez en menos de dos semanas tenía la sensación de que iba a perder el tiempo –eso pensaba en contra de la opinión de su padre – aplicando esos productos fitosanitarios de nueva síntesis para intentar controlar aquella rara enfermedad que azotaba sus viñedos desde hacía algunos años. Y es que las temperaturas que estaban padeciendo no eran normales.
A sus veintitrés años, Carlos se había convertido en un agricultor profesional muy experimentado. Tenía claro que su futuro estaba en la agricultura, a pesar de los malos augurios que sus amigos le vaticinaban.
– ¿Estás loco? – le había dicho David – la agricultura no tiene futuro, aunque te empeñes. Si, ya sé que estáis a la última en el uso de tecnología; pero ¿eso que importa? Mi padre dice – y creo que tiene razón – que os habéis cargado el campo, que las cosas ya nunca volverán a ser como antes.
Carlos le daba vueltas y vueltas a aquella conversación. Lo que más le preocupaba era que su abuelo opinaba lo mismo. Dos generaciones los separaban y, sin embargo, coincidían. Por eso, aquella mañana, su mente no estaba en la parte técnica…
Se vistió con desgana y bajó a la sala donde su abuelo aguardaba, como siempre, sentado en aquella cadiera de roble que tanto le gustaba.
– ¡Buenos días abuelo! – dijo tratando de ocultar su preocupación – ¿Has visto? Ya tenemos el Smart sprayer en la puerta. ¿Ves como las nuevas tecnologías son una mejora de la calidad de vida?
El abuelo le miró con sorna. Apuró de un sorbo la taza de café y señaló con energía al infinito a través del enorme ventanal de la sala.
– ¿Tú te crees que esto es normal? – el ruido de la taza al dejarla sobre el banco indicaba a las claras que aquel día no estaba de buen humor.
– ¿El qué? – contestó Carlos mirando a través de los cristales sin adivinar el motivo de enojo de su abuelo.
– Estamos a tres días de Navidad, y en mi vida había visto las viñas con tanta cantidad de hojas en este tiempo. A este paso enverarán antes de Reyes. Creo que nos hemos vuelto locos. – Sí, – continuó – mucha tecnología, mucho “esmar esprayer”, o como se diga, que al fin y al cabo no es más que una sulfatadora, pero lleváis ya tres tratamientos en dos semanas y no habéis hecho nada contra ese maldito hongo que va a arruinar la vendimia y acabará matando las cepas. Y si no, al tiempo.
– Smart sprayer, abuelo – dijo Carlos marcando exageradamente la “S” inicial de ambas palabras. Que quiere decir “pulverizador inteligente”.
– Para mí siempre será una sulfatadora – dijo serio el abuelo. Y jamás he visto una sulfatadora inteligente. Eso sí, agricultores torpes todos los que quieras.
– ¿Qué problema hay con la vegetación? La viña crece y es normal que tire abundante con estas temperaturas – Carlos hizo la pregunta de forma sincera, ignorante completamente de la respuesta que le esperaba.
– ¿Es que no te das cuenta? Ese es el problema: este clima no es normal – las manos del abuelo comenzaron a temblar, símbolo inequívoco de que los nervios estaban empezando a hacer efecto – ¿Alguna vez te has parado a pensar como era la agricultura cuando yo era joven? Te estoy hablando solo de hace sesenta años atrás, no quiero que pienses que soy del paleolítico.
Carlos escuchó con intriga las palabras de su abuelo. Siempre se había llevado muy bien con él; incluso había admirado su facilidad para aceptar la gran revolución tecnológica que se había producido en los últimos tiempos en el sector de la maquinaria. Ya no se sorprendía al ver llegar a la puerta de su casa aquel equipo de aplicación prácticamente autónomo, cuyo sistema de programación permitía el control absoluto de todos los parámetros, incluida la hora de llegada a la puerta de la casa.
– Algo hay que hacemos mal- el semblante mostraba ahora preocupación – Estamos a finales de diciembre y la viña hace ya semanas que ha brotado. ¿No veis que no tiene sentido? El año pasado la vendimia se adelantó al mes de abril, y los resultados los sabes mejor que yo. ¿Y este año? Llevamos camino de vendimiar para San José. ¡Ande se ha visto semejante barbaridad!
Carlos escuchaba con atención a su abuelo. Nunca lo había visto tan preocupado. Desde crio había seguido los consejos de su padre y siempre había visto normal tratar prácticamente cada tres días la viña. Tampoco entendía la sorpresa de su abuelo al tener la viña con los granos ya cuajados en navidad. Eso era lo normal, al menos los últimos años. Aunque sí que era cierto que año tras año los cultivos avanzaban el ciclo.
– Abuelo. Siempre hemos visto la viña así en navidad, y siempre hemos tratado así. Aunque igual tienes razón y parece que estos últimos años algo se va avanzando. Y lo de los tratamientos, no te apures- Carlos trataba de quitar hierro a la discusión para tranquilizar a su abuelo, aunque sin mucho convencimiento – lo que ha cambiado es que ahora el equipo que tenemos es automático y tenemos menos riesgo de contaminarnos.
– ¡No! – dijo taxativo el abuelo – no siempre ha sido así. Cuando yo era crio vendimiábamos alrededor del Pilar; sulfatábamos con la mochila y le echábamos azufre, nada más. Y en diciembre la viña estaba pelada. Y “capuzabamos” las cepas para llenar los huecos y siempre, siempre, agarraban. ¡Anda ahora a capuzar a ver si alguna te agarra! La naturaleza se ha vuelto loca, o la hemos vuelto…
Carlos miró por la ventana y observó con preocupación el impresionante equipo de tratamientos que estaba esperando en la puerta. Al fondo, los tractores continuaban dando vueltas por las viñas, emitiendo una casi imperceptible nube de gotas que desaparecía al instante. ¿Desaparecía de verdad, o llegaba a sitios donde aquellos productos hacían más mal que bien? Pensó en las palabras de su abuelo…
– ¡Anda, ven conmigo! – la voz sonó autoritaria.
– ¿A dónde vais? – Juan, el padre de Carlos acababa de entrar en la estancia y se quedó inmóvil en la puerta – tenemos que tratar esta mañana y son ya más de las siete. No estamos para perder el tiempo.
– Creo que ya es hora de que alguien le cuente al muchacho lo que esto fue – el abuelo abrió la puerta, cogió el abrigo del perchero e hizo ademán de ponérselo. Finalmente lo volvió a colgar. ¡Esto es lo que pasa! – dijo con enfado – diciembre, en plenas Cinco Villas, las siete de la mañana, y no necesito abrigo para salir al monte. Vamos mocé, que tu abuelo te va a contar algo que debes saber.
Carlos tampoco cogió su chaqueta. La agradable temperatura junto con lo acalorado de la conversación le producían una sensación extraña de acaloramiento interno. Aceleró el paso tratando de alcanzar a su abuelo, que ya había puesto rumbo al Arba, mientras volvía disimuladamente la cabeza para observar a su padre que seguía protestando por aquella pérdida de tiempo inútil que, según el, les iba a arruinar la cosecha del año.
– ¡Carlos! ¡No tardes, que tenemos que sulfatar! – la voz de su padre se fue quedando atrás.
El silencio se había instalado entre abuelo y nieto. Ambos marchaban con paso ligero en dirección al badén como dos desconocidos. Pero no era un silencio de enfado –eso lo notaba perfectamente Carlos y le tranquilizaba – si no un ritual a modo de preparación, de meditación racional previa a un importante discurso.
Al llegar justo al borde de lo que en tiempos fue el cauce de un generoso río, el abuelo extendió el brazo derecho hacia el lado, lo que hizo de Carlos chocase contra él con su pecho, deteniéndose sobresaltado.
– ¿Sabes lo que quiere decir la palabra Arba” – musitó al tiempo que movía con destreza el eterno palillo que colgaba de la comisura de sus labios.
– Arba es el nombre del río – Carlos respondió entre intrigado y aburrido – Menudas preguntas haces, abuelo.
– Arba vine de una palabra muy antigua que utilizaban hace muchos siglos y que quiere decir fluir, moverse. – Mira el cauce y dime si fluye algo.
El nieto observó con cierta resignación los escasos hilillos de agua que se deslizaban con parsimonia sobre las piedras. Decir que aquello era un río era decir mucho. Su abuelo tenía razón.
Cuando yo era crio, mucho más joven que tú, pasar andando por este badén era tarea impensable en invierno. Bajaba abundante y helada. Y ni siquiera los críos teníamos pitera para atrevernos a cruzarlo. Y sí lo hacíamos la que nos esperaba en casa era morrocotuda. Pero ya ves – continuó a la vez que echaba a andar en dirección a la Rabosera – ahora podemos cruzarlo en pleno invierno sin mojarnos siquiera los calcetines.
Subieron el repecho sin comentar nada más. Llegaron a la caseta de Martín y el abuelo se sentó en un ribazo, limpio completamente de hierba y con un aspecto nada acogedor, lo que generó en Carlos una extraña sensación de desolación.
– En esa tabla de aquí solía soltar Martin su rebaño. Esa, la que está junto a la caseta – aclaró señalando con la gayata – Y luego le costaba Dios y ayuda sacarlas de lo abundante que iba la hierba. Mira ahora y dime que ves.
Carlos dudó un momento antes de contestar.
– Esta tabla siempre ha estado yerma. Alberto ha intentado sembrarla muchas veces y siempre ha acabado perdiéndolo todo. De todos modos, no sé a dónde quieres llegar, abuelo.
– Cuando las cosas eran normales esta era una de las parcelas más productivas de la orilla del Arba. El agua bajaba abundante ahí mismo, el ganado la corría con ganas y Luis, el padre de Alberto, sacaba siempre las mejores cosechas. Eran aquellos tiempos en los que la nieve abundaba en invierno y la lluvia en otoño. Eran tiempos en los que daba gusto pasar por aquí en primavera. La Rabosera estaba repleta de viñas y olivos, y las hortalizas complementaban perfectamente el equilibrio natural. Daba gozo pasear por aquí – dijo con nostalgia – igualico que ahora.
El abuelo se levantó con cierta dificultad y se sacudió el pantalón completamente cubierto de polvo. – Y encima esto – protestó mientras trataba de limpiarse – Polvo, niebla, viento y sol, decía Labordeta en aquella maravillosa canción. Pero no creo que hablara de este desagradable polvo fruto de un ribazo completamente pelado por los sulfatos, la sequía y ésta jodida calor invernal que va a acabar con todo.
– Abuelo, protestas por todo hoy – Carlos trató de endulzar un poco aquella situación en la que veía a su abuelo cada vez más negativo.
Reanudaron la marcha hacia el norte, en dirección a Farasdués, un precioso pueblo del pre pirineo que había quedado completamente desierto. La ausencia de lluvias año tras año, las escasas cosechas de cereal, y aquellos últimos años de tormentas secas y tornados violentos habían conseguido ahuyentar a los últimos valientes que habían soportado estoicamente hasta el final. Hasta que no pudieron más.
– Vamos hasta el escallo – dijo el abuelo.
– ¡Pero si allí no hay más que aliagas, abuelo! – dijo Carlos en un intento de convencerle y regresar a casa, donde seguro su padre estaría de mal genio esperándolo.
– Por eso mismo. Porque no quedan más que aliagas. Ni los rabosos se acercan ya ¿Cómo se van a acercar, de todos modos, si no tienen nada de que alimentarse? Ya tiene gracia la cosa, la Rabosera, antiguo paraíso de los rabosos, ahora uno de los sitios más inhóspitos que conozco. ¿Sabes lo que significa la palabra escallo? – ahora el abuelo le miraba fijamente a los ojos.
– No – contesto Carlos, tratando ahora de ocultar su malestar por la situación.
– Escallo: tierra ganada al río. Tierra fértil y productiva. Eso es un escallo – el abuelo hablaba como si se dirigiera a un tribunal que debiera dictar una sentencia trascendental. ¿Y que queda ahora? – continuó levantando la barbilla en dirección al lugar donde se intuía había sido el cauce de un río tiempo atrás – Nada. Ni rabosos. Solo aliagas.
Carlos se adelantó unos pasos y contempló el paisaje. Ciertamente, el abuelo tenía razón. Él siempre había considerado aquella zona como improductiva. No recordaba haber visto nunca ningún cultivo. Eran parcelas del ayuntamiento de Ejea que, según le había contado su padre, habían sido abandonadas hacia años por su baja rentabilidad. Por eso le había sorprendido lo que le había contado su abuelo. Si de verdad eran tierras ganadas al rio tenían sin duda que ser tierras buenas para la agricultura. ¿Qué había pasado entonces?
Volvió sobre sus pasos y echándole el brazo al abuelo por encima del hombro, iniciaron lentamente el camino de regreso a casa. La preocupación de Carlos por el enfado de su padre había desaparecido, y en su lugar se había instalado una extraña sensación de culpabilidad e impotencia. Era joven y recordaba siempre como habituales los periodos de ausencia de lluvia seguidos de épocas de tormentas temibles. Desde joven le había gustado el campo, y especialmente todo lo relacionado con la maquinaria agrícola. Él había convencido a su padre para que comprara aquel tractor con GPS de alta precisión y sistema de auto-guiado que había causado una auténtica revolución en el pueblo. Y desde aquel momento, había tratado de modernizar la explotación familiar hasta convertirla en un referente en todo Aragón. Le preocupaban los efectos negativos de un mal uso de los productos fitosanitarios y había asistido a numerosos cursos para estar bien formado e informado de los avances más revolucionarios. La última adquisición, el Smart Sprayer, había sido galardonado con el premio de novedad técnica sobresaliente en la última edición de FIMA, una feria que había crecido mucho los últimos años, tanto como para situarse por encima de certámenes tan importantes como los de Hannover, París o Bolonia. Aquel equipo era un enjambre de tecnología, una combinación brillante de electrónica, hidráulica, informática y tecnologías de la comunicación. Un equipo capaz de realizar de forma autónoma un tratamiento fungicida en la viña en menos de cuatro horas, con un volumen de caldo de menos de dos litros por hectárea y con una eficiencia inmejorable. La deriva había desaparecido completamente. Sin embargo, su abuelo tenía razón. Habían desaparecido también muchas otras cosas…
Absorto estaba en sus pensamientos cuando, de repente, su abuelo se giró hacia la derecha y apuntó con la gayata hacia un punto en el infinito.
– Antes, por estas fechas, se veía el Moncayo nevado. Ahora no hay más que esta especie de polvo permanente que me nubla la vista – Bajó el bastón con aire resignado y continuó camino hacia el pueblo.
– Abuelo, ¿tú crees que podríamos haber evitado el cambio climático? Porque creo que eso es lo que estas insinuando… – la pregunta le salió como disparada, como expulsada por alguien que ardía en deseos de quitarse un peso de encima.
El abuelo movió con destreza el palillo entre los dientes, como si no hubiera escuchado la pregunta. Echó mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó el teléfono móvil que le habían regalado en su último cumpleaños. – Este chisme es inteligente, ¿verdad? Al menos eso me dijisteis cuando me lo regalasteis.
A Carlos le encantaba ese aire somardón que caracterizaba a su abuelo. Tenía un humor muy sutil, algo que siempre había envidiado de él.
– Es un Smartphone, abuelo – dijo Carlos con ternura. Lo de la inteligencia creo que, de momento, solo la tenemos los humanos.
– Algunos – dijo el abuelo cucándole un ojo en señal de complicidad – Tu que te manejas mejor que yo mira en este trasto y busca lo que dice sobre el cambio climático. Aunque, si no quieres, no hace falta que te molestes. Yo te lo voy a decir. El cambio climático es un tema del que los políticos llevan hablando más de cincuenta años. Hablando sin decir ni una palabra. El cambio climático ha aparecido y desaparecido de forma cíclica coincidiendo con campañas electorales, catástrofes naturales o agrios debates en los congresos de todos los países “desarrollados”. Ha habido sorna con el primo de alguno que negaba la existencia del problema; ha habido ridículos espantosos con presidentes de grandes potencias que han decidido por su cuenta y riesgo saltarse las propuestas internacionales establecidas para el control del problema; mucha cumbre de París, mucha cumbre Doha, o como se diga, mucha gaita; muchos viajes y hoteles de lujo es lo que fueron esas reuniones; porque al final, lo único que les ha importado y les importará son los intereses económicos de unos pocos; las penurias de nosotros, los pobres, ni las conocen ni les importan.
Carlos se quedó helado oyendo a su abuelo. Y no fue precisamente por el frío. Su abuelo le había demostrado un conocimiento del tema mucho más profundo del que jamás hubiera podido imaginar. Sus razonamientos habían sido claros y certeros. Y, a la vista de los resultados, sin duda tenía toda la razón. Se había acostumbrado a vivir y a convivir con un paisaje en el que la producción agrícola altamente tecnificada era la única solución. Una producción sustentada en un uso intenso, razonado y seguro pero intenso, de productos de síntesis de última generación. Los ciclos del cultivo habían ido acortándose de forma progresiva, a juzgar por lo que había leído, lo que facilitaba en algunos años la duplicidad de cosechas. El resultado económico de la explotación no era malo, al contrario. Sin embargo, echando una mirada retrospectiva a su corta vida, podía recordar con facilidad unas cuantas docenas de familias que habían tenido que abandonar el pueblo al no tener la capacidad de intensificación tecnológica que él y su padre habían tenido. Los pensamientos se le amontonaban de forma desordenada y, de nuevo, aquella sensación de culpabilidad parecía que le atenazaba todo el cuerpo.
El abuelo no dijo nada. Continuó con paso cansino por el polvoriento camino. De vez en cuando señalaba con su bastón alguna parcela, hacía ademán con el mentón indicando un lánguido árbol o los restos de alguno que en tiempos debió ser imponente y que a él le recordaba episodios ya lejanos, o cabeceaba con parsimonia al ver los restos abandonados de las colmenas en lo que otrora fuera un fructífero centro productor de miel de la comarca.
No obstante, y a diferencia de lo que Carlos creía, el abuelo se había dado perfecta cuenta de los pensamientos que atenazaban a su nieto…
– Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra – si alguien era aficionado a los refranes ese era su abuelo, pensó Carlos – y aquí tienes la prueba. Esto es un erial, hijo. Toda mi vida he luchado por mantener la riqueza natural de la que disfrutábamos y vivíamos. He tenido la gran fortuna de dedicarme al campo, y no me arrepiento. Y espero que tú tampoco lo hagas. La agricultura era muy dura cuando yo era un crio. Mi padre me llevaba a respigar el panizo en invierno y no podía ni coger las pinochas del dolor que me causaban los sabañones. La remolacha – continuó el abuelo cada vez más nostálgico – nos proporcionó sustento para la familia durante mucho tiempo. Pero era un cultivo duro, muy duro. La mecanización no existía, no al menos para nosotros, y la época de la recolección se convertía en la peor temporada, incluso peor que aquellas horribles mediodiadas de calor del mes de agosto cargando paja en esta tierra tan dura. Pero, aun así, decidí quedarme en el pueblo, y no seguir los pasos de muchos de los de mi cuadrilla que se bajaron a Zaragoza a la construcción o a las fábricas.
Habían llegado ya al cruce de la carretera y el abuelo, cansado por la caminata y triste al ver el paisaje desolado, se sentó en el tocón seco de una encina.
– Que pena – murmuró – La de veces que habíamos venido tu abuela y yo a merendar a la sombra de esta encina centenaria y mira lo que ha quedado. Ni esto hemos sido capaces de mantener. Este viejo árbol, con todo lo que ha sido, al final ha reblado. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? Esto no tiene ningún sentido. Invierno y aquí estamos de manga corta. ¿Cómo le llamaban a esto aquellos políticos desustanciados? ¿Efecto invernadero? Otro efecto les daba yo… No ha caído una gota de agua desde hace tres meses y la nieve ni me acuerdo ya como es. Las pocas cebadas que quedan están ya cambiando el color. Con éstas calores estamos volviendo locos a los cultivos. Y luego, claro, venga sulfatos, venga gasoil y venga productos de esos que decís que mejoran la cosecha. Eso no mejora nada. Esto se ha convertido en un erial y tus hijos serán los que más lo sufrirán. ¿Dónde están los tomates y los pimientos que se criaban aquí? Un chandrío gordo es lo que ha pasado. Carlos, ¡tenéis que parar esto! Me voy a ir de este mundo con la pena de no haber sido capaz de cumplir uno de mis mayores deseos.
Apenas le quedaban fuerzas para levantar la cabeza y contemplar el paisaje seco y amarillento que los rodeaba, tan solo salpicado por algunas manchas verdes fruto de una intensa viticultura mantenida a base de riegos super-frecuenciales, productos biogenéticos de ultimísima generación y máquinas autónomas que habían convertido aquella preciosa actividad de la viticultura en una monótona y desagradable ocupación. Eso sí, acompañada por algunas zonas de pírricas cebadas forzadas a seguir un ciclo de cultivo irrisorio.
Carlos estaba completamente hundido. Miraba alrededor y lo que hasta entonces le había parecido normal, ahora se le representaba como uno de los paisajes más horrendos que hubiese podido imaginar. Deseaba con todas sus fuerzas huir, marcharse de allí. Pero, ¿a dónde? Deseaba, todavía con más ahínco, consolar a su abuelo y arrancarle de cuajo todo aquel pesar que le atenazaba y que por fin aquel caluroso día bien entrado el mes de diciembre, había decidido contarle. Pero no sabía cómo reaccionar. Estaba completamente atenazado, sin fuerzas siquiera para hablar. Las palabras no fluían de su boca, como el Arba ya no fluía como antaño. Y de repente, aquel estruendo que su cuerpo interpretó como el verdadero fin del mundo…
– Carlos, hijo, ¿es que hoy no tienes clase? – La persiana de su habitación enérgicamente levantada por su madre le produjo tal sobresalto que se despertó bruscamente.
– ¿Qué hora es? ¿Dónde está el abuelo? – pregunto con voz entrecortada incorporándose de inmediato en la cama. La cara sudorosa, la mirada perdida y esas preguntas inconexas pusieron sobre aviso a su madre.
– Hijo, ¿te pasa algo? ¿estas bien? – le preguntó sentándose al borde de la cama al tiempo que le acariciaba los cabellos alborotados tras la fratricida lucha con la almohada – Creo que has tenido una pesadilla. Pero ya está. Te prepararé el desayuno.
Julia, su madre, salió de la habitación sin decir nada más y se dirigió a la cocina. Mientras exprimía las naranjas para preparar el zumo que tanto le gustaba a su hijo, pensó en el abuelo. Había fallecido hacía dos meses y Carlos lo estaba pasando mal. “Pobrecillo” – pensó.
Las nueve y cuarto – Carlos miró el reloj y apuró el zumo de naranja – Gracias mamá. Estaba estupendo. Se levantó y le dio un beso. Me voy a la universidad. Hoy no me esperéis a comer que tenemos asamblea y posiblemente luego manifestación.
– Hijo, no te metas en jaleos – le dijo con tono preocupado.
– No, mamá, no te preocupes. Es algo que tenemos que hacer por el bien de todos.
Pasó por enésima vez frente al espejo del pasillo para cerciorarse de su aspecto. Cogió la mochila y la chaqueta y salió de casa con una energía inusitada. Al llegar a la esquina se echó mano al bolsillo trasero de sus pantalones y sacó el teléfono.
– Marta, hola, ¿dónde estás? – al otro lado de la comunicación debieron producirse reacciones diversas, a tenor de las muecas que se iban dibujando en la cara de Carlos.
– Que lo tengo claro – dijo. Contad conmigo. Hay que parar este desastre como sea. En quince minutos estoy en la asamblea. Hablaremos con los representantes y si es preciso movilizamos a todos los estudiantes para la manifestación de esta tarde. Es absolutamente indignante e imperdonable el Real Decreto ese que quieren aprobar.
De nuevo pausa, esta vez para escuchar. Y de nuevo muecas. Sonrisas, ceño fruncido, ojos abiertos en señal de sorpresa y, finalmente, una paz y una felicidad enorme.
– Si – dijo categórico. Esto tiene solución. Y lo vamos a conseguir.
Tan absorto estaba en la conversación que no se dio cuenta de la llegada de su autobús. Solo reaccionó cuando lo vio alejarse y perderse entre la maraña de transeúntes y bicicletas en aquella hermosa avenida por la que solo circulaban autobuses eléctricos. Aquel nuevo y limpio aspecto del paseo central era algo que les había costado mucho conseguir y de lo que estaban absolutamente orgullosos.
Abuelo – pensó mientras iniciaba el camino a pie hasta la universidad – conseguiste tus sueños. Y mientras contemplaba el maravilloso colorido de aquella tienda de productos frescos de temporada, todos ellos de las huertas de la ribera del Ebro, notó la humedad en sus pies.
RIVAS. Moderno pabellon…, al fondo el matadero municipal
(Este relato ha sido seleccionado entre los finalistas del Concurso de relatos organizado por PHYTOMA con motivo de la celebración del 30 aniversario de esta prestigiosa Revista.
Tema de los relatos: Cambio climático y protección de cultivos)
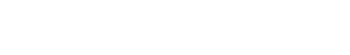











Sin comentarios